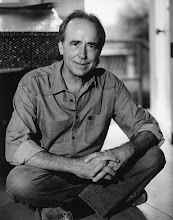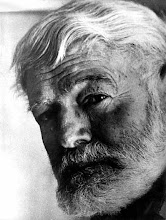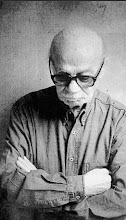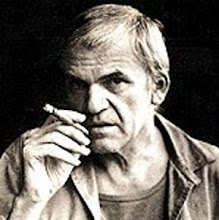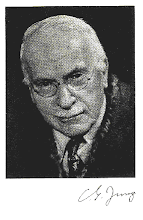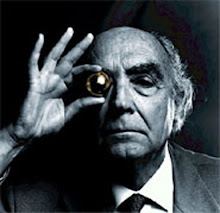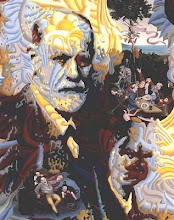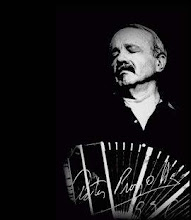Rigoberto tiene el don del camuflaje. Sus disfraces son muchos y muy bonitos. Tiene uno de flautista encantador de ratitas que es una delicia, porque además, toca muy bien el instrumento. Todas las ratitas aman a Rigoberto, que juega con palabras al amor, y su flauta mágica las atrae. Las ratitas bailan a su alrededor, mostrando sus partes impúdicas, y son todas tan lindas, tan inocentes, tan puras. Rigoberto solemnemente les jura que es su música la mejor, la única, la más bella, y estudia sus movimientos, su danza y memoriza los tonos que provocan sus movimientos predilectos, para poder repetirlos en el futuro. Rigoberto cree que perfeccionando su técnica, podrá tener a cualquier ratita del mundo, y cuando lo haga, conseguirá la mejor de las ratitas y así será feliz. Las ratitas lo idolatran, y él va desechándolas una tras otra. Resulta que ninguna ratita entiende del todo el sonido, sólo lo siguen y bailan, embelezadas, pero no comprenden. Y él desea comprensión, las ratitas, pues, no son más que ratitas, no pueden, ni desean. Rigoberto se desmorona y acaba maldiciendo a todas las ratitas del universo.
Tiene otro disfraz, también muy bonito, de médico. Si vieran como cuelga el estetoscopio de su cuello y la naturalidad con la que empuña un escalpelo, es maravilloso. Rigoberto aconseja a sus pacientes y todas le llaman respetuosísimamente “Dr. Rigoberto”, con una admiración desmedida, a pesar de que muchas saben que sólo es un disfraz. Rigoberto parlotea dentro y fuera del consultorio con todo tipo de señoras con problemas de vesícula, y las señoras, que no están acostumbradas a un doctor tan buen mozo y atento, se inventan patologías nuevas sólo para volver a verlo. Las señoras le encantan a Rigoberto, porque se deshacen en elogios acerca de su talento, y cuando una señora que ya ha conocido cantidades inimaginables de doctores a lo largo de su vida, lo elogia, enaltece su vanidad, y la baba le cae en compota desde las comisuras de sus labios y se siente omnipotente. Rigoberto a veces sueña que opera, y moja la almohada y el resto de la cama. Otras veces sueña que una vesícula le explota en la cara y despierta pensando que es demasiado joven para andar remendando vesículas oxidadas. Cuando eso sucede, cancela todos los turnos y abandona a las señoras durante algunos meses, dejándolas sumidas en un completo desconsuelo. Una de ellas murió de tristeza. Rigoberto nunca lo supo, claro, porque para ese entonces estaba encantando ratitas, y ya no le importaban los elogios de las vesículas.
Rigoberto, tiene muchos disfraces y el don del camuflaje, sí. Pero no es capaz de usarlos todos al mismo tiempo. Si encanta ratitas, no tiene tiempo ni ganas de vesículas. Rigoberto es un desmemoriado, pero las señoras no. Cuando se calza un guante, alguna siempre le reprocha su abandono, y es ahí cuando Rigoberto comprende que jamás podrá satisfacer todas sus quiméricas ilusiones. Rigoberto se desmorona, nuevamente, porque un ser omnipotente, debería poderlo todo, y él no lo logra. “La definición de omnipotencia debe estar mal expresada”, piensa.
Lo verdaderamente prodigioso es cuando Rigoberto se pone anteojos con algo de aumento, camisa blanca, corbata ocre, pantalones a cuadros y un cardigan, y sosteniendo algunos libros va camino a la escuela. “¡Buenos días profesor Rigoberto!”, exclaman húmedas, sonrojadas y ansiosas, sus alumnas. Rigoberto por convicción enseña Clásicos de la Literatura Universal en un Colegio Cristiano de Señoritas. No se disfrazaría de maestro en otras condiciones, bajo ningún punto de vista. Si lo hiciese, no cabría lugar para desentrañar las patrañas religiosas que tanto aborrece y convertirse en el Salvador, en el nuevo Mesías del siglo veintiuno, quien trae el mensaje consigo: “¡Niñas, libérense, entréguense al éxtasis, ríndanse ante el placer de la piel, y adórenme a mí, su nuevo y único Maestro!”. Convencer de esto a cualquiera que ya lo concibiera, no implicaría un desafío, y como sabemos ya, Rigoberto tiene una debilidad por los desafíos; le permiten conquistar. Es por ello que sus alumnas predilectas son aquellas que oponen mayor resistencia a sus enseñanzas, que cuestionan, que razonan. Aún, tras un no demasiado extenuante intento, siempre logra su cometido. Rigoberto es adicto a este poder. Lo es desde que tiene uso de razón. Pero como en todas su demás facetas, Rigoberto se desmorona cuando sus discípulas se alzan con sus cadenas rotas en las manos y comprenden que han sido liberadas, y ya no le necesitan, pueden valerse por sí mismas. Es en ese exácto instante, cuando Rigoberto come su manzana, guarda la lapicera, obsequia sus libros y se va para el consultorio a buscar vesículas aún no exploradas, refunfuñando por lo bajo acerca de cómo ha malgastado su tiempo.
Rigoberto guarda sus disfraces en un placard enmohecido y corroído por el paso del tiempo. Hace tanto que los usa, a diario, que ya no recuerda cómo era ser simplemente Rigoberto. Es una verdadera pena, puesto que Rigoberto a secas, llora por las noches cuando nadie le ve, y cuando se suscita en su interior la convicción de que sin sus muchos ardides, ni las ratitas, ni las señoras con vesículas averiadas, ni las puritanas y reprimidas niñas lo adorarían. Rigoberto frota sus ojos porque le cuesta ver, entre sus muchas lágrimas y sus desorientados pensamientos nocturnos, que ni la idolatría de las ratitas, ni señoras con vesículas averiadas, ni puritanas y reprimidas niñas lograran satisfacerlo por completo jamás.
Quizá lo comprenda cuando descubra los muchos disfraces que tengo guardados en mi ropero. Quizá sea ese el momento en el que Rigoberto sepa que podría ser todo lo que quisiera ser, incluido Rigoberto a secas, y que ya no se desmoronaría nunca más.
martes, 25 de mayo de 2010
Los disfraces de Rigoberto
"Una máscara nos dice más que una cara..."
Oscar Fingal Wilde
Te veo, y no.
Acurrucada en la blancuzca y mortecina luz que me alumbra,
- incipiente y desafiante en medio de la noche -
desde la penumbra, con la mirada encendida,
te convoco amor.
A desterrar lo que sobra.
A anidar en mi cama.
A morder la demencia.
A perder el sentido.
Estás atrás, casi tanto que te veo, y no.
¿Cuándo fué la última vez que olvidaste tu nombre?
- incipiente y desafiante en medio de la noche -
desde la penumbra, con la mirada encendida,
te convoco amor.
A desterrar lo que sobra.
A anidar en mi cama.
A morder la demencia.
A perder el sentido.
Estás atrás, casi tanto que te veo, y no.
¿Cuándo fué la última vez que olvidaste tu nombre?
Dulcemente agónica estupidez
A los 15 años, con todo por vivir aún, la inocencia retozaba feliz en mi garganta, cada vez que cantaba. Cantaba y lo veía, lo veía y cantaba. Cantaba porque lo veía, y retozaba. Feliz, tonta, inocente.
¡Cuántas paredes tenía por delante que iban a dilapidar la alegría tras algún desengaño!
Llamo desengaño, no a la traición, ni a la mentira. El desengaño, según lo entiendo, es ni más ni menos, que sacudirnos un engaño. En el caso de una niña fantasiosa, un engaño decididamente auto-infligido. Y sacudirse una fantasía, es como sacudirse el polvo después de que una muralla se nos vino encima. Hay que levantar escombros, empujar cascotes de piedra dura –que no nos mató de casualidad- y sacudirse el polvo. Acomodarse el pelo, levantar la frente y arremangarse para recoger cuánto pedazo quede de nuestro antiguo ser, para reconstruirlo, con una ilusión menos en la mochila, con una nueva y cínica certeza.
A los 15 me temblaba el pulso cuando él se acercaba. Se me erizaba la piel cuando él se acercaba. Lo esperaba. Lo deseaba. Lo obtenía y lo volvía a perder. Pero cada vez que su boca aparecía en escena, mi corazón escalaba por mi tráquea y rogaba que lo dejara saltar fuera de mí. Se me iba del cuerpo, a los brincos.
A los 15, olvidaba cómo hablar cuando él me miraba. ¡Yo! Tan elocuente. Las palabras huían de mis labios y se burlaban de mí. ¡Tonta, hablá! ¡Decí algo! ¡No, esa estupidez no! ¡Algo importante! No. No había caso. No hilaba frase con sentido alguno.
Él aparecía y el mundo se detenía. Todo lo que podía oír era el sonido de su voz. Y un vacío, un silencio enorme, ensordecedor, latiendo en cada partícula de mi estremecida pequeñez.
A los 15, era una nena. Era normal, era lógico, ¡Era inocente! Era feliz. Era feliz cuando no sabía que decir, cuando los torpes movimientos me develaban como una niña deslumbrada.
¡Tonta!, pero feliz. Con tan poco.
Hacía 10 años que no temblaba de ese modo, con tanta sencillez. Con tanta estupidez.
¡Quién hubiera pensado que la regresión sería tan dulce! Tan dulcemente agónica.
La muralla está ahí delante, puedo verla, esperando paciente para desparramarse encima de mi cuerpo, una vez más. La estupidez vuelve. La inocencia, no.
¿La inocencia no?
“Cerrá los ojos, dejate caer, algún día niña, algún día alguien va a estar esperando detrás”.
Quizá la inocencia también encuentre un camino. ¿Qué es sino, la esperanza?
Además de, claro, una dulcemente agónica estupidez.
¡Cuántas paredes tenía por delante que iban a dilapidar la alegría tras algún desengaño!
Llamo desengaño, no a la traición, ni a la mentira. El desengaño, según lo entiendo, es ni más ni menos, que sacudirnos un engaño. En el caso de una niña fantasiosa, un engaño decididamente auto-infligido. Y sacudirse una fantasía, es como sacudirse el polvo después de que una muralla se nos vino encima. Hay que levantar escombros, empujar cascotes de piedra dura –que no nos mató de casualidad- y sacudirse el polvo. Acomodarse el pelo, levantar la frente y arremangarse para recoger cuánto pedazo quede de nuestro antiguo ser, para reconstruirlo, con una ilusión menos en la mochila, con una nueva y cínica certeza.
A los 15 me temblaba el pulso cuando él se acercaba. Se me erizaba la piel cuando él se acercaba. Lo esperaba. Lo deseaba. Lo obtenía y lo volvía a perder. Pero cada vez que su boca aparecía en escena, mi corazón escalaba por mi tráquea y rogaba que lo dejara saltar fuera de mí. Se me iba del cuerpo, a los brincos.
A los 15, olvidaba cómo hablar cuando él me miraba. ¡Yo! Tan elocuente. Las palabras huían de mis labios y se burlaban de mí. ¡Tonta, hablá! ¡Decí algo! ¡No, esa estupidez no! ¡Algo importante! No. No había caso. No hilaba frase con sentido alguno.
Él aparecía y el mundo se detenía. Todo lo que podía oír era el sonido de su voz. Y un vacío, un silencio enorme, ensordecedor, latiendo en cada partícula de mi estremecida pequeñez.
A los 15, era una nena. Era normal, era lógico, ¡Era inocente! Era feliz. Era feliz cuando no sabía que decir, cuando los torpes movimientos me develaban como una niña deslumbrada.
¡Tonta!, pero feliz. Con tan poco.
Hacía 10 años que no temblaba de ese modo, con tanta sencillez. Con tanta estupidez.
¡Quién hubiera pensado que la regresión sería tan dulce! Tan dulcemente agónica.
La muralla está ahí delante, puedo verla, esperando paciente para desparramarse encima de mi cuerpo, una vez más. La estupidez vuelve. La inocencia, no.
¿La inocencia no?
“Cerrá los ojos, dejate caer, algún día niña, algún día alguien va a estar esperando detrás”.
Quizá la inocencia también encuentre un camino. ¿Qué es sino, la esperanza?
Además de, claro, una dulcemente agónica estupidez.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)