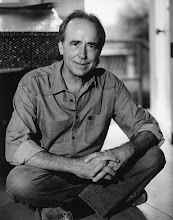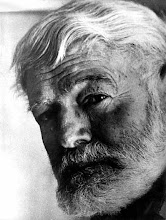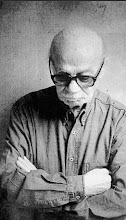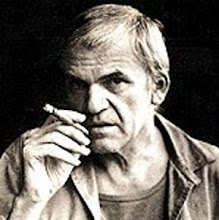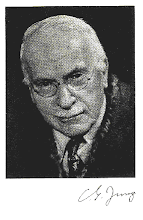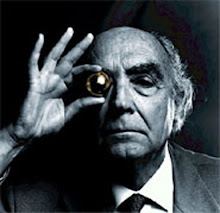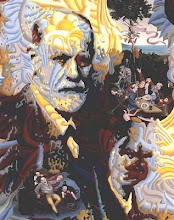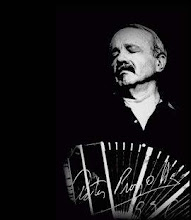Si hubiese despertado a tu lado esta mañana, te habría hecho el amor apenas al alba, acompasando el amanecer con el canto de la dulce Calandria que naciera desde afuera, fusionándose con los aún persistentes grillos. Te habría hecho el amor sin encender la luz, sin más brillo que aquel que se colara por las hendijas de la persiana anunciando que despunta el día poco a poco. Habría comenzado por besarte tibiamente los párpados, las pestañas, el marco de los soles que alumbraran todos mis pasos, hasta despertarte, no sin procurarte sentir mis manos bajando por tu torso hasta el paraíso. Me habrías recordado susurrando suavemente y entre bostezos que la aurora no es tu hora más voluptuosa y te habría respondido que aún no despuntaría el día, que la luna continuaría su vigilia para el goce de los amantes, o bien que estabas soñando y debías abandonarte al placer olvidando las leyes naturales del mundo consciente. Habría besado por completo la extensión de tu cuerpo, hasta llegar a tu alma, dulce, suave y húmedamente. Te habría recordado al oído cuánto amo despertar a tu lado, cuánto amo la perfecta forma en que encajan nuestros cuerpos al dormir entrelazados, cuánto amo el sabor de tus labios, cuánto te amo a ti. Así habría comenzado el día, amándote toda la piel, obsequiándote toda mi entrega, para luego mirarte, extasiado reposar a mi lado, para observarte rindiéndote nuevamente al sueño, relajando cada músculo, cada pensamiento y sencillamente dejándote envolver por una inmensa paz. Habría permanecido así, acostada a tu lado durante algunos minutos, deseando que ese estado de gracia se quedara contigo para siempre, que el cansancio provocado por la intensidad de las pasiones fuese el único que pudieses sentir, y que ya nada lograra dañarte, que mi amor curara tus heridas y te protegiera de venideras decepciones, como un velo de calor y certeza, que te infundiera de coraje y templanza para enfrentar cada día un nuevo desafío con alegría y ya nunca más con angustia, fortaleciendo tu nobleza y alimentando tu espíritu hasta elevarlo más allá de las nubes.
Luego habría escapado sigilosamente hasta la cocina, para comenzar a preparar un desayuno que contuviese sólo tus alimentos predilectos: mate amargo, desde ya, el jugo exprimido de frescas naranjas, cereales y trocitos de banana embebidos con leche, las tostadas de pan francés cortadas en rodajas que tanto te gustan, queso crema, dulce de frutillas, todo inmaculadamente servido en una bandeja cubierta por desmenuzadas hojas de eucalipto. Con el sol nacido ya, habría dejado entrar su calor en nuestra habitación, y luego habría encendido la radio, para acomodarme a tu lado y desayunar en el lecho, entre desperezos, canciones, planes y sonrisas cómplices. Habríamos conversado entre mate y mate, entre beso y beso, acerca de nuestros proyectos, acerca de algún sitio emocionante por conocer, algún recuerdo de épocas pasadas, alguna aventura nueva por compartir, y quizá algún debate existencial de domingo, tan propio de nosotros. Habríamos reído, inventando alguna historia por escribir, develándonos nuevos descubrimientos, nuevos deseos, nuevas esperanzas. Nos habríamos mirado sostenidamente a los ojos, sorprendidos de amarnos tanto, complacidos de amarnos tanto, de ser guardianes de todos nuestros secretos, de poseer nuestro distintivo lenguaje silencioso, de nuestra mutua comprensión más allá de las palabras. Y luego nos habríamos dado un baño, juntos, conjugando dentro de la ducha nuestras voces en una simbiosis de aullidos estridentes, risotadas y desafino coral, en un intento hilarante de cantar a dúo las canciones que provinieran de los parlantes de la radio. Empresa que interrumpiríamos sólo para retozar como púberes bajo el agua.
Al salir del baño, habría descubierto una sorpresa que hubiera tenido preparada desde el día anterior: un libro titulado “Las contingencias de la economía de un sheriff en el lejano oeste”, escrito por Rahim Mazjad, un gurú centroamericano con ascendencia Hindú. Cuidadosamente envuelto, te lo hubiese entregado exaltada y entusiastamente, logrando hacerte creer que había encontrado el regalo perfecto para ti y que no podría esperar un segundo más a que lo vieras. Hubieras puesto un gesto digno de una película de terror al leer el título, incrédulo de tan mala elección, sabiéndome sumamente detallista a la hora de elegir un regalo, y habrías intentado sonreír, disimulando el desagrado. Juguetona, te hubiese pedido que le dieras una oportunidad, que lo hojearas y al abrirlo habrías encontrado un hueco enorme en medio de las páginas, en lugar de una horrorosa historia. Un hueco, que en su interior, contuviera un sobre. Un sobre, que en su interior guardara dos pasajes y una fotografía. Dos pasajes, con destino a San Martín de los Andes, sin duda uno de nuestros rincones favoritos en el planeta. Una fotografía, con la imagen de una pequeña pero acogedora cabaña de madera, con una humeante chimenea y el lago de fondo. “Será el próximo fin de semana”, habría dicho, encantada. Satisfecha de encontrar un brillo rebosante de júbilo en tu mirada. Me habrías abrazado con premura, repitiendo una y otra vez que no habría podido escoger un mejor lugar y habrías comenzado de inmediato a elaborar los planes, qué haríamos, dónde iríamos, cuánto lo disfrutaríamos. A mi me habría alcanzado tan sólo con verte sonreír y cobijar tu alegría en algún cofre, junto con mis más tiernos recuerdos, de haber sido tal cosa remotamente posible.
Luego, hubiésemos convenido en salir a pasear en bicicleta, sin rumbo fijo, siguiéndonos por turnos mutuamente: entre los dos, habríamos de marcar el camino, y esa hubiera sido la única consigna. Desde luego, nos habrían de acompañar el mate y las cámaras, para deleite del paladar y del descubrimiento estético de nuestro recorrido aún incierto. Habríamos paseado incansablemente durante unas dos horas, deteniéndonos sólo para tomar fotografías y besarnos, hasta llegar a una pintoresca plaza en San Telmo. Allí habríamos atado las bicicletas, y hubiésemos emprendido la caminata por las hermosas calles de ese barrio, tomados de la mano y mostrándonos mutuamente las bellezas urbanas que nos provocaran admiración, como si fuese la primera vez que las viéramos, conversando acerca de los diseños de las casas, de los carteles, de los faroles, y perpetuándoles en el tiempo a través de nuestras lentes. Nos habríamos detenido en un pequeño y colorido bistró frente a la plaza, para almorzar en una de las diminutas mesitas recicladas que ostentara cual obra de arte en su exterior, dispuestos a oír las risas de los niños que jugaran en el sube-y-baja al otro lado de la calle. Habríamos imaginado a nuestros hijos jugando, riendo, saltando por doquier. Les habríamos inventado fantásticas personalidades, bellísimos rasgos, nobles caracteres, mientras nos hurtáramos descaradamente la comida el uno al otro, divertidos.
A continuación del almuerzo, habríamos cruzado la calle hasta llegar a la plaza, magnetizados por la tremenda energía que fluyera de ella, con ninguna otra intención más que la de hamacarnos suavemente y besarnos un poco más, observando de tanto en tanto a los transeúntes y esbozando comprensiones infundamentadas acerca de sus fugaces comportamientos, fugaces ante nuestras miradas, claro. Nuestros dedos hubiesen continuado entrelazados durante la comedia, acariciándose unos a otros intermitentemente, haciéndose saber que estaban allí, unidos, aunque transcurrieran los minutos. Un dedo mío le habría hecho saber a uno tuyo, que de no ser por la ubicación geográfica, todo el resto de mi ser estaría haciéndole tiernamente el amor a todo el resto de tu ser en ese preciso instante. Tu dedo habría respondido: “Sin dudarlo siquiera un segundo”. Así, apagando risas y delirios, se habrían amado en orgiástico compás, friccionándose, masajeándose hasta acabar inseparablemente entretejidos. Nosotros, sentados en las hamacas, meciéndonos simétricamente, observando a los niños jugar sin descanso, y casi sin percatarnos de las oscuras nubes que se amontonaran a hurtadillas por encima nuestro, deseosas de caer gota a gota sobre nuestra piel, habríamos permanecido en silencio, respirando a través del tacto palma a palma. Se habría desatado una tormenta, intempestiva, provocando el grito unísono y compungido de las criaturas suplicantes por ponerse a cubierto, y nosotros habríamos permanecido besándonos bajo el aguacero de verano, insensatos y a gusto. Me habrías cubierto con tus brazos, intentando impunemente unir mis latidos a tu pecho, excusándote en la escasa protección que me brindaran contra un resfriado, sin abandonar la calidez de nuestros labios fundidos entre sí en una combustión que se propagase con vehemencia hasta convertirse en una implosión intolerable para los sentidos. En ese instante, te habría propuesto dejar a la buena suerte las bicicletas, y refugiarnos en algún cuarto de hotel desvencijado de la zona, dónde pudiéramos saborear el sonido del chispeo de las gotas en el techo mientras tuviéramos venia para continuar reclamando nuestras bocas. Desde luego, habrías accedido y hubiésemos emprendido la búsqueda de inmediato, sorteando charcos y huyendo, tomados de la mano bajo el manto de agua. Habríamos encontrado a unos pocos metros un hotelucho no demasiado luminoso, no demasiado grande, no demasiado nuevo. Sin dudarlo, hubiéramos entrado. Habría insistido en tomar una habitación pequeña, la más pequeña que tuvieran disponible, que contara tan sólo con la comodidad de una cama y quizá una pequeña lámpara. Sólo eso, el mundo entre cuatro paredes y sobre un camastro maltrecho, olvidado, iluminado únicamente por una mortecina luz amarillenta. En una de las paredes, un cuadro de autor desconocido, casi tan desvencijado como la cama, pero de tonos intensos, vivaces rojos, acompañaría lo que ante mis ojos habría de ser el perfecto ambiente para desnudarte. Hubieras tomado mi mano al entrar, cautivado por las gotas que se aventuraran sobre mis hombros, aún empapados y cubiertos por completo por mi larga cabellera mojada. Allí, habrías tomado por completo el control, suavemente in crescendo hasta alcanzar el desquicio absoluto, la rendición de tus instintos epicúreos al ardor del goce, provocando nuevamente, como tantas otras veces, un terremoto en mi pecho, un frenético galope de células en mi torrente sanguíneo, una convulsión, un espasmo y la gloria. ¡La gloria! La vida, el arte, el amor. Todo lo que tuviera sentido en el mundo se hubiese ahogado en una vibración inextinguible, atemporal, latente, necesaria y vital. Luego nos habríamos adormecido, húmedos y adheridos, desvanecidos el uno dentro del otro, en ese ínfimo espacio escasamente iluminado, por un largo rato, escuchando el sonido de las gotas de lluvia colisionando, suicidándose contra la ventana una tras otra.
Al cabo de unas horas, y una vez acabada la tormenta, habríamos regresado por las bicicletas y tomado el camino más largo de regreso a casa, tan sólo con la finalidad de desviarnos levemente para aprovechar la visión del fenomenal arcoíris que adornara el cielo de la tarde. Nos hubiéramos detenido en una feria artesanal, por el mero placer de curiosear y comprar algunos sahumerios, mientras observáramos a los artistas plásticos que coronan las esquinas rodeados de gente asombrada, desplegar su magia, desnudando su talento por algunas monedas. Habría apretado tu mano, haciéndote saber acerca de mis pensamientos sobre el futuro, en el sueño que algún día concretaría, en la galería que algún día daría lugar y cobijo a todos ellos, en los proyectos comunitarios que llevaríamos a cabo, en el centro cultural y en la librería. Mi mente habría volado por algún pasadizo transdimensional, viéndolo todo suceder. Habría suspirado, y tu mano se hubiese vuelto más sólida, más fuerte y tu tierna sonrisa me habría infundido el corazón de fe y de confianza. Habría vuelto a recordarte, con la mirada, que te amo.
Al atardecer, un manto anaranjado de nubes y un imponente ocaso nos hubieran acompañado hasta nuestro hogar. Habríamos estado conversando durante todo el regreso, rebotando de un tópico a otro: moretones y cicatrices adquiridos en la infancia, aquel cachorro que se me había perdido de niña a causa de la negligencia del paseador, el conejo que habíamos traído de la última estancia en la que hubiéramos pasado unos días y la cantidad innombrable de comida que consumía, el obsequio ideal para darle a tu sobrino en su cumpleaños, la veracidad de los dogmas zodiacales, aquella ex-novia tuya de tauro que decidió fugarse con un profesor de la universidad, el divorcio – y la ex-esposa - que estaba dejando en bancarrota a mi primo hermano, la cuota del préstamo para ampliar la casa que debíamos pagar esa semana, la inutilidad del gasista que habíamos contratado, la desigualdad de oportunidades que asediaba al país, la decadencia de la educación, y el best-seller del mes, que era, posiblemente, el libro de autoayuda peor escrito en la historia de la humanidad. Aún así, habríamos arribado a la puerta de entrada de la casa, con dolor de estómago de tanto reír.
Una vez en casa, me habría duchado velozmente y al salir del baño, te hubiera develado que cenaríamos afuera, que habría dispuesto algo especial para esa noche. Algo especial e inolvidable. Te hubiera pedido que te engalanaras, aún más de lo natural, y hubiera hecho lo propio. Habrías accedido, electrizado por la idea de descubrir mis planes para la velada, y habrías entrado a darte un baño, barajando en tu mente los posibles destinos a los cuales sería factible que te llevara. Al salir, con el torso desnudo y la toalla amarrada a la cintura, te habría conducido al living, y te habría sentado en el sofá. Estupefacto, hubieras admirado el espectáculo que tomara lugar frente a tus ojos. Las luces habrían estado apagadas y esparcidas a lo largo y ancho del living, nos hubieran iluminado sólo unas velas. Habrías podido aspirar el aroma de la Mirra naciendo desde la punta de dos sahumerios encendidos, hubieses podido reconocer la voz de la primera dama francesa cantándote suavemente desde el estéreo, y hubieras sentido el despertar de tu hombría con sólo imaginar lo que vendría aparejado de semejante escenario. Atrayendo hacia mí una silla, y frente a ti, pausadamente me habría ido quitando la ropa. Primero la blusa, botón a botón, jugando con los dedos entre ellos, dedicándote alguna juguetona mirada, alguna diabólica sonrisa, descubriendo poco a poco toda la piel. Luego la falda, dándote la espalda, hasta quedar cubierta tan sólo por un fino hilo de satén sosteniendo el oasis entre mis piernas. Oasis que habría quedado plenamente a la vista al abrir mis piernas de lado a lado para sentarme sobre la silla, mirándote desafiante, mientras lo descubriera corriendo el velo que lo tapara, para comenzar a acariciarlo con mis dedos. Habría comenzado a contarte acerca de aquella vez en la que fueron las manos de tu amiga Tatiana las que humedecieron mi matriz y toda su extensión, rozando y presionando alternadamente cada centímetro hasta lograr hacerme enloquecer de deseo. Susurrando, te habría detallado el sabor de sus juveniles senos, la forma exacta de su dulce y firme busto. Enardecido, te habrías puesto de pie, dejando caer la toalla y develando tu exaltación, acercándote hasta mi boca con ella. Sencillamente, habrías perdido la razón al derramar tus humores dentro de las compuertas que formaran mis labios alrededor de tu explosiva virilidad, alimentándome con la expiación de tu lascivia, estrangulando mis cabellos entre tus dedos, soltando un bramido estridente que habría de coronar la contracción. Exhausto, te habrías recostado en el sofá mientras yo me volviera a vestir. Te habría besado la frente, y te habría anunciado que ya era hora de partir hacia el restaurant, que debíamos irnos si deseábamos llegar a tiempo para la reserva. Luego de descansar unos minutos del arrebato, te habrías vestido y hubiéramos ido a cenar, víctimas de un hambre voraz. Quizá producto del agotamiento físico del día, me habrías permitido conducir el auto hasta su destino y hubiésemos disfrutado del camino en silencio, escuchando una melódica fusión de música árabe electrónica, y dejándonos abrazar por la corriente de aire que corría luego de la lluvia de la tarde, adornando con su frescura la estrellada y despejada noche.
Al llegar, te hubieras dado cuenta de que el lugar dónde cenaríamos no era otro más que aquel restó donde nos besáramos por primera vez. Lejos de ser un lujoso restaurant, el lugar se destacaba simplemente por su octogonal estructura de madera añeja, su cálida decoración con velas en cada mesa, un impecable acompañamiento musical, y una fascinante vista al Río de la Plata, admirable desde su terraza. Habrías preguntado a una de las camareras, al entrar, si podían acomodarnos en alguna de las mesas de la terraza, y te habrían respondido que no era posible. Lamentablemente, alguien habría reservado todo el sector, y no les tenían permitido dejar pasar a nadie más. Ofuscado, me habrías indicado sentarnos en alguna mesa de lado a las ventanas, para poder aunque sea disfrutar de un poco de la hermosa vista, pero te habría negado ese privilegio, haciéndote saber en ese momento, que la reserva de la terraza era la nuestra.
Apenas haberle indicado a la mesera tu nombre, nos habrían conducido hacia la parte de arriba del geométrico lugar, donde estarían esperándonos, bajo una resplandeciente luna creciente, nuestra mesa, una canasta de día de campo y una botella de Merlot. Desconcertado, habrías hurgado dentro de la canasta, para descubrir que la cena, a pesar de todo, era casera. Habrías tomado asiento en uno de los lados de la mesa, paseando la mirada embelesado, contemplando cada rincón como si se tratara de un espejismo, mientras yo hubiera servido la cena. Hipnotizado, me habrías observado detalladamente mientras lo hiciese, escudriñando el delicado movimiento de mis manos, el ceñido vestido que ornamentara mis curvas en un vaivén ondulado entre cadera, vientre y pechos, que permitiera apreciar y avizorar un nirvana por debajo del escote de seda color carmín, dejando mis hombros a la intemperie, desamparados de abrigo, iluminados por la noche. Te habrías puesto de pie, y posicionado por detrás de mí, estrechando tu cuerpo contra el mío mientras me enlazaras por la cintura con tu abrazo. Nos hubiésemos perdido entre las estrellas, encandilados por el inmenso brillo de la luna sobre nosotros, y así, enredados, habríamos bailado sutilmente al compás de nuestras pulsaciones. Descansando la cabeza sobre tu hombro, te habría murmurado al oído, tiernamente: “feliz día de los enamorados”. Divertido, me hubieses respondido que la fecha no era 14 de febrero, sino 27 de diciembre. “Lo sé”, te hubiera dicho, “pero, desde que te conocí, todos los días son 14 de febrero para mí”. Y fundidos en un beso a la luz de los astros, nos habríamos perpetuado en el infinito del tiempo, como dos etéreos amantes.
Sin embargo, para mi colosal desconsuelo, el hombre al lado de quien desperté esta mañana, no eras tú.
domingo, 21 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)